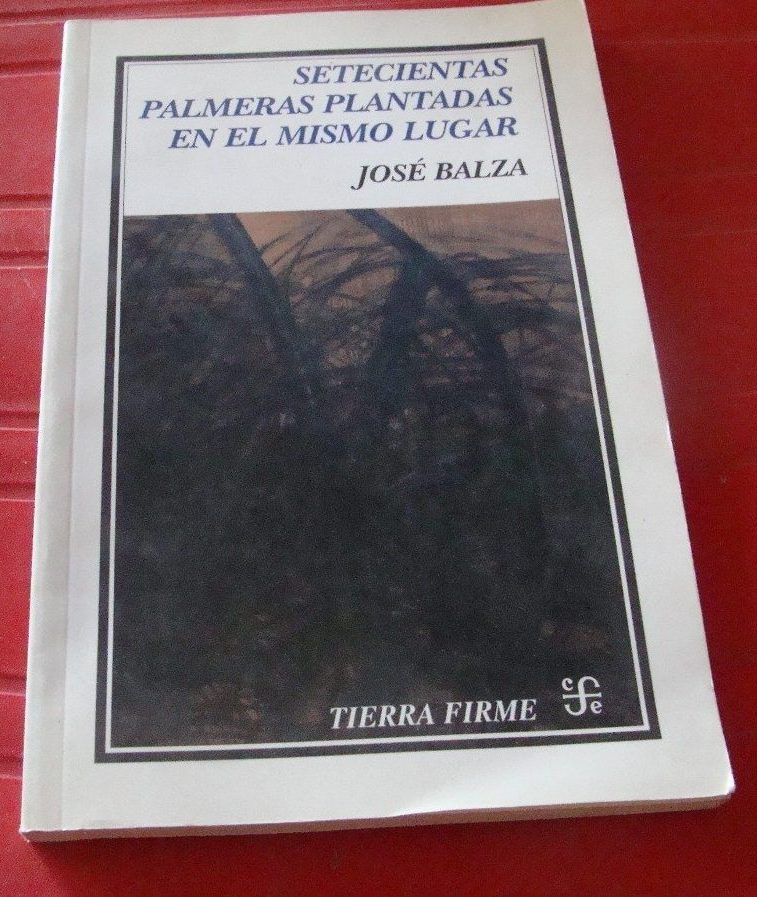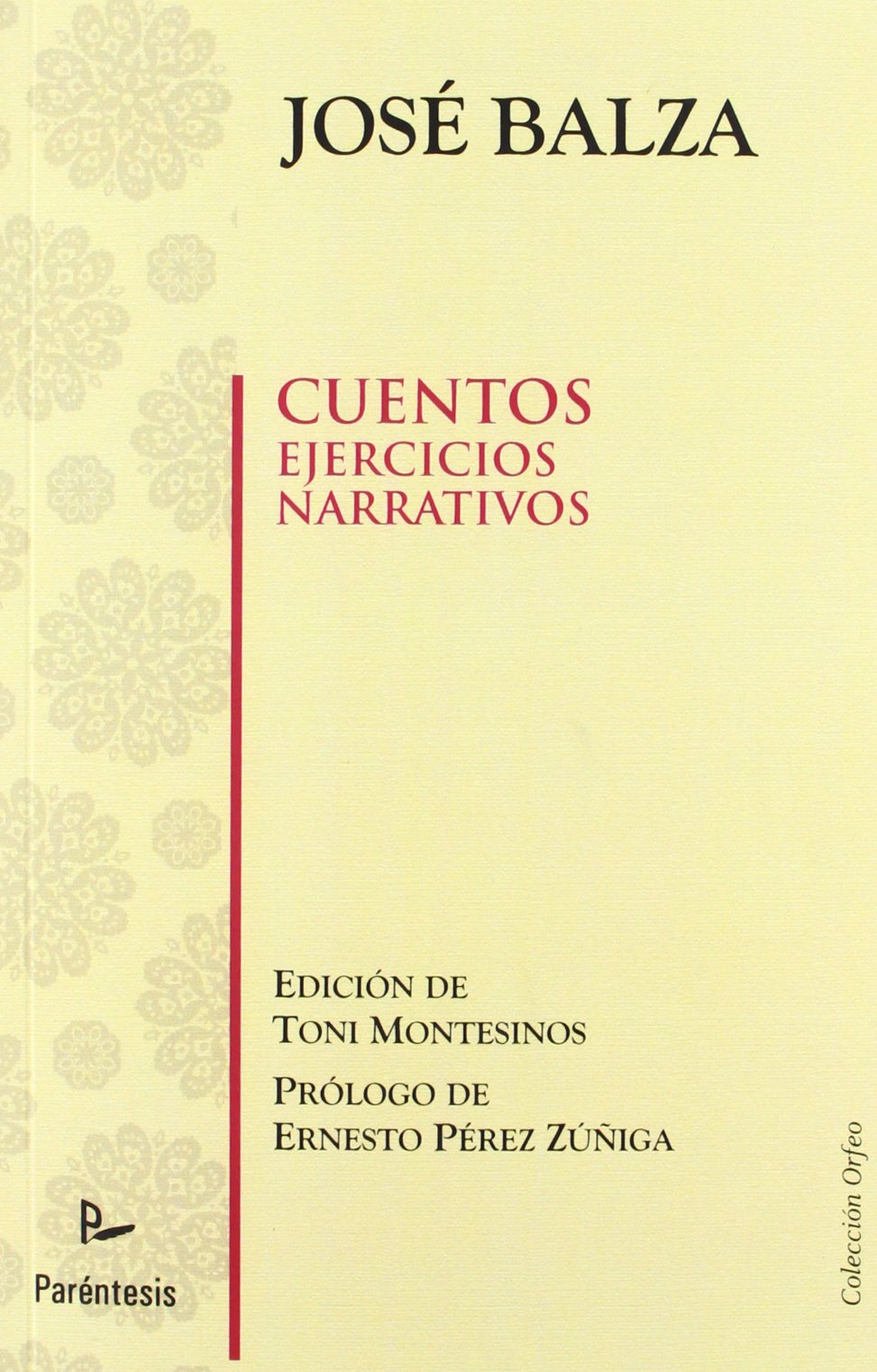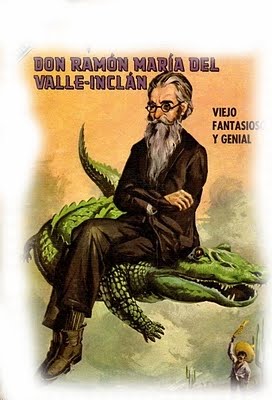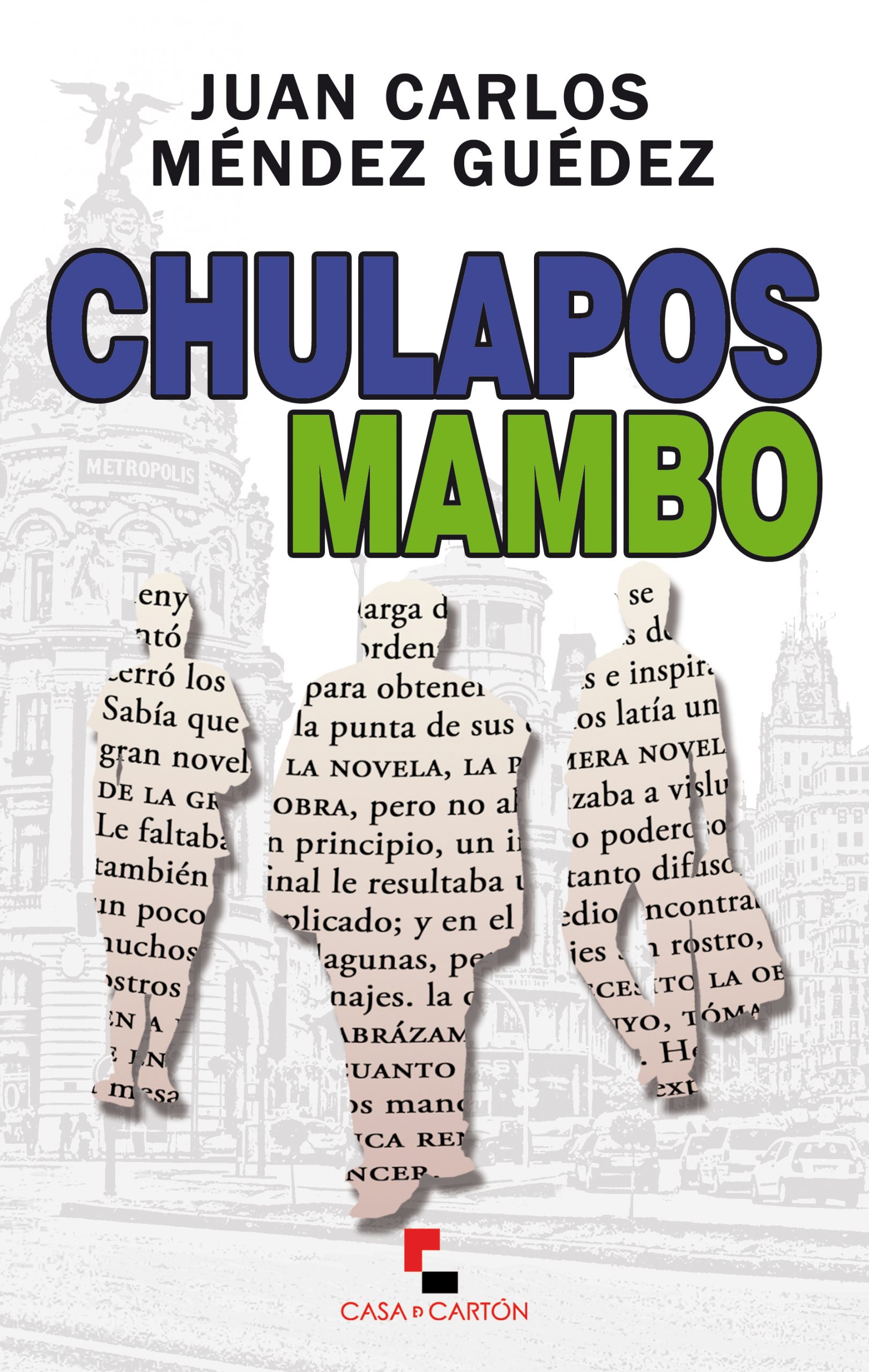Escrito para las Terceras jornadas de literatura fantástica, Museo Romántico, año 2002
Miedo para melómanos
“Buenas noches, señores y señoras, los duques le agradecen la asistencia al baile”. Quizá queda un eco similar en algún rincón de este salón que fue dedicado al asombro, a la murmuración y a la danza. “Del salón en el ángulo oscuro,/ de su dueña tal vez olvidada,/silenciosa y cubierta de polvo,/ veíase el arpa”. Tal vez. Tal vez exista una armonía entre lo visible y lo invisible, entre la realidad y todas aquellas presencias que para el tiempo han desaparecido pero aguardan muy quietas en nuestra capacidad de percepción como en un pentagrama. Tal vez lo que existe es una desarmonía insalvable entre la inteligencia humana y la corriente eléctrica que corre por el cerebro que la alimenta. Esta noche ambas posibilidades son compatibles y, conjurados bajo estos versos de Bécquer, rescatemos de las paredes de este salón ese otro eco alegre de “¡Que empiece la música!”, aunque no lo sea tanto, tan alegre, porque estamos aquí reunidos para hablar de la música, la literatura y el miedo. Que empiecen, pues.
Científicos de la universidad de Dartmouth, en Canadá, han comprobado que la música y nuestras emociones comparten una misma región del cerebro, el cortex prefrontal; de él tomamos una melodía para silbarla con tristeza o jovialidad, gracias a él detectan una nota desafinada los que tienen buen oído o, mejor decir, “buen cortex” a partir de ahora. En este lugar también está el camino que a veces se interrumpe cuando queremos recordar voluntariamente un dato, una melodía o un rostro, quizá porque los esfuerzos de la voluntad obturan el movimiento libre de todos los elementos simples que componen nuestras emociones, espontáneas y por eso siempre fieles en su habilidad para traicionarnos.
En el experimento de Dartmouth, ocho músicos escucharon la misma melodía ante la cual el cerebro de cada uno reaccionó de una manera ligeramente diferente, justo en ese lugar que participa en la recuperación de los recuerdos individuales y en el control y descontrol de las emociones. De esta manera se vinculaba la música con los estados de ánimo y se acababan de destilar aquellas proclamaciones románticas y platónicas sobre la música como el arte más puro porque estaba más conectado que ninguno con el espíritu humano. Valga esta palabra, espíritu, en unas jornadas de literatura fantástica. Los científicos de Dartmouth sugieren que el espíritu está ligado de alguna forma a la música. ¿En las líneas que traza la música se funden los espíritus para tener movimiento? ¿En las líneas musicales se mueven, bailan trazados, se conmueven los espíritus? ¿Los de los vivos y los muertos? El miedo, una de nuestras emociones primordiales, ha inspirado parte de la mejor música y literatura de la creación humana.
El cristianismo, que ha inspirado gran parte de la literatura de terror, dio a través de la música sagrada tanto consuelo por la esperanza del paraíso venidero como temor por el fin del mundo terrenal que conllevaba. El codex –no el cortex, ojo- el codex del convento cisterciense de las Huelgas en Burgos fue escrito alrededor del año 1300 para el uso cantado y cotidiano de cien monjas, 40 novicias y 40 doncellas que recibían la mejor educación que podía otorgar la aristocracia. Entre los bellísimos cantos del codex hay uno que refleja especialmente el matrimonio entre la música y el miedo cristiano, el “audi, pontus, audi tellus” que, en el interior de una melodía lentamente melancólica, viene a decir: “ Mar, escucha/ escucha, tierra/(…)/escucha, hombre/ escuche todo aquello que vive bajo el sol/: está ya cerca, aquí viene/ aquí está el día/el día odiado, el día amargo/ en el que el cielo huirá/enrojecerá el sol/la luna se convertirá en una fugitiva/y las estrellas más altas caerán sobre la tierra/Ay, mísero, ay, mísero/, ay, hombre/por qué persigues la alegría inepta”. No sé si cantos como estos podrían sacar de la crisis a nuestra enseñanza secundaria, el caso es que a lo largo de los siglos el Dies irae y los oficios de difuntos poblaron la imaginación de los feligreses de las iglesias europeas (como veremos más adelante en algún relato) y fueron la arena invisible con que fueron construidas por nuestros músicos más de una clásica misa de réquiem. Si entre ellos destaca el de Mozart, aparte de por su excelencia compositiva, al menos eso es lo que dicta el cortex, es porque su réquiem está escrito por la parte ya muerta de Mozart, es decir, por el espíritu que ya sabía que iba a morir y ya tenía experiencia y sabiduría de la muerte, una partitura dictada por ese yo previamente difunto y que, durante el sueño enfermizo de Wolfgang Amadeus, visitaba por su cuenta el mundo de los muertos.
En lo que llamamos música clásica hay una larga tradición de obras basadas en lo sobrenatural, el más allá, o lo fantástico, ya sea porque adquieren sus temas o porque están escritas desde ese punto de vista; es decir, y siguiendo con el ejemplo de Mozart, tienen una naturaleza diferente el mencionado Réquiem y su ópera dedicada al mito de Don Juan. Héctor Berlioz en la quinta parte de su Sinfonía fantástica narra “el sueño de una noche de sabbatt” con un tema típico de la literatura fantástica: la asistencia del compositor a su propio funeral a través de una música llena de ruidos extraños que parecen provocados por el entrechocar de huesos de los esqueletos que danzan grotescamente en una orgía diabólica que termina en una parodia del tema del Dies irae. Esta secuencia de la liturgia católica que se cantaba en la misa de difuntos y que predecía el día de la ira de Dios, el apocalipsis del mundo, fue reinterpretada numerosas veces en obras relacionadas con la muerte. También aparece en la Isla de los muertos de Rachmaninov, trenzada en el sonido de la orquesta que transforma en música el sonido de las olas de la laguna Estigia que golpean la barca de Caronte en su camino a las puertas del infierno con su cargamento de muertos. Rachmaninov se había basado en el tema del Dies irae tanto como en un cuadro de Arnold Boeklin. Era el año 1909.
Un año más tarde Mahler comenzó su décima sinfonía, turbadora y sublime, que su muerte dejó inacabada en 1911. En el manuscrito de su partitura Mahler apuntó algunas frases: “Piedad, oh, Dios, por qué me has abandonado”. “Satán, danza conmigo”. El dolor, el miedo y la décima sinfonía estuvieron un día en el cortex de Mahler, antes de que su cerebro se convirtiera en polvo, igual que la historia de la composición de una sinfonía se puede convertir en una historia de terror. De hecho, la transformación de la normalidad, la trasgresión, no es sólo una técnica del arte del terror sino también uno de sus principios morales.
En este sentido, dos de las partituras más terroríficas del siglo XX fueron versiones de textos famosos; Otra vuelta de tuerca, la ópera que escribió Britten sobre la novela de Henry James logra estremecer al espectador, aun conociendo sobradamente la historia, cuando Miles, el niño aconsejado y atormentado por el fantasma de Quint, canta una canción que incluye un deseo sobre el que se podría escribir un tratado que no cabe en esta conferencia, el deseo de ser “malo en la adversidad”, determinación ética que implica la renuncia total al bien, incluso en el momento en que el interesado, el “malo”, podría necesitar la ayuda, la piedad o lo que, es peor, el perdón de alguien, humano o divino, en un juicio primario o final. Detengámonos más, sin embargo, en la versión que Béla Bartok hizo del cuento de Barbazul para convertirlo en ópera. La historia de todos conocida fue convertida por el poeta húngaro Béla Balázs en un libreto que poco tiene que envidiar a la mejor literatura de horror metafísico. Barbazul va abriendo a petición de su enamorada esposa Judit las siete puertas que hay en su castillo, sumido en la oscuridad, que ella se propone ir iluminando con la apertura de cada una. Pero tras ellas, en lugar de luz, hay algo aún más oscuro o, lo que es peor, algo muy luminoso pero construido a través del mal, como un brillante río de sangre, perteneciente a sus anteriores esposas que habitan como espectros tras la última puerta. Por supuesto, Judit acaba siendo encerrada en esta última habitación a pesar de que sigue amando a Barbazul, cuyas palabras de despedida son: “de ahora en adelante todo será oscuridad”. Béla Bartok compuso para este libreto una música absolutamente siniestra y, desde luego, oscura, sin ninguna concesión ni a la armonía tradicional ni tampoco a la esperanza. Trece años después de la muerte de Bartok, en 1958, Lutoslawski escribió en memoria suya la “Música fúnebre para cuerda”, una obra perfecta para ser escuchada en el interior de una tumba. Oyéndola, uno se puede imaginar con claridad en el interior de un ataúd. Uno no sabe si aún tiene cuerpo o sólo es una mente que percibe ese sonido profundo, rasgado, cambiante, vencido, desesperanzado, cuya tensión va aumentando muy nerviosamente hasta arañar la tapa del ataúd, hasta astillarse la uñas bajo la lápida.
La música puede producir aversión a pesar de su belleza, como le ocurrió a Ulises cuando navegó ante las Sirenas, en uno de los primeros pasajes literarios en los que el miedo y la música aparecen relacionados. Así es como Circe describe la situación, en el canto XII de la Odisea: “Lo primero que encontrarás en tu ruta será a las Sirenas, que hechizan a los hombres que vienen hasta ellas. Quien incauto se les acerca y escucha su voz, nunca más regresará al país de sus padres (…). Con su aguda canción las sirenas lo atraen y le dejan para siempre en sus prados: la playa está llena de huesos y de cuerpos marchitos con la piel agostada”.
La antigüedad clásica también nos proporciona el ejemplo contrario a través del mito de Orfeo, en el que la música produce la atracción de las criaturas celestes, terrenas e infernales. Gracias a su lira, Orfeo tiene el privilegio de entrar vivo en el infierno, como también lo tendría por propia iniciativa otro músico, esta vez de la palabra, el poeta Dante. Lo que éste no lograría es parar los tormentos de los condenados, como sí hacía Orfeo con su música: daba paz a los diablos y hasta a las furias y espectros que guardaban la puerta del Hades. Justo interpretando este episodio, Gluck compuso uno de los pasajes más hermosos de su ópera Orfeo y Eurídice (1762) en el contraste entre la voz dulcísima del héroe que pide clemencia a las Furias y el clamor iracundo de éstas que se niegan en las múltiples voces del coro: “¡No!”, dicen (…) “Aquí no habita otra cosa que el luto y el gemido”. Esta reacción de las Furias nos atemoriza menos que la escena en que Orfeo se reencuentra con Eurídice resucitada. Hasta salir del infierno, el héroe no puede mirarla so pena de que ella vuelva a morir; pero ella achaca esa actitud a la falta de amor de Orfeo y prefiere verse muerta a vivir con un dolor como ése. En tal malentendido, tan cotidiano en nuestras casas, se produce la tragedia en el que Orfeo perderá de nuevo a su esposa.
Un desencuentro parecido se produce muchos años más tarde, también gracias al poder de atracción de la música, en un relato del modernista uruguayo Julio Herrera y Reissig (muy aficionado, por cierto, al opio y al espiritismo), que lleva por título Mademoiselle Jaquelin, donde el joven protagonista se enamora, por la voz, de una cantante que vive en un piso cercano al suyo, la cual luego resulta ser una mujer vieja que, como en los poemas vejatorios de Quevedo, se afeita, se rellena y se compone. El joven opiómano reflexiona así cuando al fin la conoce: “Yo por demasiado tarde, ella por asaz temprano… Viajeros absurdos, ¡ay!, unos que van y otros que regresan, encontrados un segundo, de paso, en una estación de empalme de su destino y que se reconocen a la luz espectral de una linterna para luego desaparecer”. Vale la pena también reproducir el párrafo en el que el protagonista describe la reunión, de algún modo corrupta y precadavérica, de la cantante vieja con su antiguo pianista: “El ex piano era una decrepitud inconsolable, con su reuma sonoro. Se quejaba, se exhalaba, se suicidaba, por cuartos de tono y por bemoles torturados de vidrio gangoso, en cromáticas estridencias, en agudos cascados, en acordes indecisos, en bajos sacerdotales, en roncos vagidos de batracio lunático, con un desafinamiento interesante de cosas confusas que desaparecen dando un grito agudo. En cambio ella, qué voz mórbida, fresca, como empapada en amanecer, en la que se expresaban saudades y ansias tardías, caprichos de monja romántica al morir, horror de náufrago que llama en vano y se hunde”.
Estas ideas de Herrera y Reissig pueden resultar inquietantes; sin embargo, la música es el reactivo fundamental de algunos relatos puramente fantásticos.
De las pocas leyendas que escribió Bécquer, dos de ellas están dedicadas a la música como instrumento de lo sobrenatural y el miedo, por lo que podemos decir que es un tema fundamental en su concepción poética y narrativa del género. Maese Pérez, el organista de la Iglesia de Santa Inés de Sevilla, enfermo de muerte, no deja de acudir a su cita anual con la misa del gallo y el nacimiento del niño. Moribundo, ante una multitud atónita, consigue por fin la cima de su arte. Bécquer, un especialista en la descripción de la música como materia espiritual, nos narra así el momento del clímax: “El sacerdote inclinó la frente (…) y apareció la hostia ante los ojos de los fieles. En aquel instante, la nota que maese Pérez sostenía tremando se abrió (…). De cada una de las notas que formaban aquel magnífico acorde (…) diríase que las aguas y los pájaros, las brisas y las frondas, los hombres y los ángeles, la tierra y los cielos, cantaban, cada cual en su idioma, un himno al nacimiento del Salvador”. (Fin de cita) A pesar de este himno, mejor dicho, debido a él, la mano de Maese Pérez cae muerta sobre la última nota de la misa. Lo terrible de la historia comienza cuando el comportamiento heroico del protagonista, en vez de alojarle para siempre en la paz divina, le convierte en fantasma que persigue su propia obsesión, la de tocar en la iglesia de Santa Inés en la misa del gallo del año siguiente, ya sea para invadir la interpretación pagana, sin fe, de un músico mediocre y mundano, lo que tendría cierto sentido en cuanto una defensa del concepto de justicia, o ya sea, una vez más al año siguiente, para tocar en el lugar de su propia hija, organista también. Lo peor es que, cuando se aparece ante ella, lo hace como una sombra atormentada, cuya música “parecía un sollozo ahogado dentro del tubo de metal”. Y cuando ante una multitud horrorizada unas manos invisibles vuelven a tocar la misa del gallo, “el órgano seguía sonando (…) como sólo los arcángeles podrían imitarle en sus raptos de místico alborozo”. Es decir, el fantasma padece en lugar de las recompensas del paraíso una especie de privilegio cruel: la de estar encadenado a la materia, condenado al órgano de la iglesia, para conseguir de nuevo una vez muerto la esencia sagrada de una música que a Maese Pérez debía haberle regalado el juicio final.
Esta impiedad de la salvación cristiana se vuelve aún más terrible en la leyenda que lleva por título El miserere, y lo terrorífico consiste en que Bécquer logra pervertir maravillosamente una idea fundamental del cristianismo: detrás del valle de lágrimas hay una paraíso que espera al justo. Tanto en Maese Pérez como en El miserere son los justos, o los que tienen mayor ambición espiritual, los que reciben el peor castigo, mientras que los hombres vulgares viven y mueren en paz.
En el comienzo de El miserere el narrador nos describe las anotaciones que ha encontrado al margen de una partitura, que de algún modo vaticinan las que en la vida real escribió Mahler muy cercano a su muerte, como si las joviales predicciones de Julio Verne de nuestros submarinos y cohetes se cumplieran en este caso de una manera macabra. “Había unos renglones”, nos dice el narrador, “escritos con letra y en alemán” (para colmo de las coincidencias): “Crujen… crujen los huesos, y de sus médulas ha de parecer que suenan los alaridos (…) Las notas son huesos cubiertos de carne”. El motor de este relato es la culpa que siente su protagonista, que busca componer un miserere “tan desgarrador, que al escuchar el primer acorde los arcángeles dirán conmigo cubiertos los ojos de lágrimas y dirigiéndose al Señor. “Misericordia”, y el Señor la tendrá de su propia criatura”.
Esta ambición estética del protagonista coincide con una profunda ambición moral que consiste en humillarse totalmente ante el creador a través de la más excelsa belleza; sin embargo, su propósito es tan alto, que ninguno de los misereres que ha oído le sirven de inspiración para la obra que se propone. Un pastor le habla entonces de un Miserere que se escucha durante las noches de jueves santo, en boca de unos monjes que fueron asesinados en una fecha semejante. A pesar del miedo que produce en las gentes presenciar tales conciertos, nuestro músico procede al atrevimiento de vencer su terror para escuchar “el grande, el verdadero Miserere, el Miserere de los que vuelven al mundo después de muertos y saben lo que es morir en el pecado”. En efecto, los esqueletos salen de la tierra envueltos en sus hábitos y comienzan un canto “que parecía un grito de dolor arrancado a la humanidad entera (…) formado de todos los lamentos del infortunio, de todos los aullidos de la desesperación, de todas las blasfemias de la impiedad”. La sensibilidad sinestésica de la que se sirve Bécquer para describir una música inefable es magistral: “Prosiguió el canto, ora tristísimo y profundo, ora semejante a un rayo de sol que rompe la nube oscura de una tempestad, haciendo suceder a un relámpago de terror otro relámpago de júbilo”. Hasta que por fin la desesperación del Miserere consigue su efecto, el cielo se abre y los ángeles comienzan a acompañar el canto de aquellos diablos malditos, cuyas osamentas vuelven a revestirse de carne bajo lo que parece por fin el perdón divino. En este punto, nuestro músico cae desvanecido y, a partir del día siguiente, no hay para él otro objetivo en su vida que el de reproducir el Miserere que ha oído. Noche y día trabaja en aquella partitura, consiguiendo trasladar todo aquello pero, por más que lo intenta, es incapaz de plasmar el momento del perdón, cuando los arcángeles también cantaron. El Miserere de nuestro protagonista no despierta la misericordia divina, la partitura queda inacabada (como la décima sinfonía de Mahler) y el músico entregado muere loco. Lo que en principio parece una hermosa leyenda de coros de fantasmas se ha vuelto a convertir e una terrorífica inversión del dogma católico y de la idea cristiana del martirio: el sacrificio no obtiene la recompensa de la salvación, sino desesperanza, pavor y castigo.
Claro que, probablemente en nuestros días no podemos imaginarnos la profunda impresión que los sonidos, la música y, más aún la música sagrada, podía ejercer sobre una mente sensible. De algún modo, hemos perdido gran parte del poder de la música al perder todo el poder del silencio en nuestro mundo audiovisual y superpoblado. Una simple melodía en mitad de la noche, en una iglesia por ejemplo, podía guardar un misterio tan sugerente como para que Bécquer soñara una leyenda o E.T.A. Hoffmann , a comienzos de aquel siglo XIX, igual que nosotros decimos: “ya sabes el ruido que hay dentro de una discoteca”, escribiera en uno de sus relatos: “Bien sabes, ¡oh Luis!, qué encanto encierran los acordes de la música cuando resuenan en la noche. Tuve la sensación, entonces, de que en aquellos acordes me hablaba la voz maravillosa del espíritu”. Hoffmann, que era músico a la vez que uno de los más ingeniosos urdidores de relatos fantásticos, ligaba la música a la vez al espíritu y al silencio, y la trinidad resultante al misterio que explica la naturaleza. Precisamente por esa ligazón de la materia y el espíritu –unidad más deseada que comprobada- uno de los temas favoritos de Hoffmann es la relación del hombre con los autómatas; una relación frustrante cuyo mejor ejemplo se encuentra en su famoso El hombre de la arena, donde el protagonista enloquece al enamorarse sin saberlo de Olimpia, bellísima autómata, y ver ante sus propios ojos cómo la parten en pedazos. También en otro extraño relato, llamado Los autómatas, Hoffmann destapa con claridad su opinión sobre ellos. En un momento dado de la historia, dos jóvenes entran en el salón de un famoso científico: éste, sentado al piano, ejecuta una melodía mientras la corte de autómatas que le rodean comienza a acompañarle con diferentes instrumentos. Al finalizar, uno de los jóvenes alaba la maravilla del mecanismo; sin embargo, el otro afirma: “la música mecánica me parece algo infernal (….). Por medio de (…) toda clase de piezas mecánicas (…) se hace esta absurda experiencia de tratar lograr únicamente con objetos lo que puede lograrse por medio del espíritu, que rige hasta los más mínimos movimientos. El mayor reproche que se le hace al músico es que toca sin sentimiento alguno, por lo cual realmente perjudica al espíritu de la música, o mejor dicho, anula la música en la música”.
Esta fascinación que siente Hoffmann por los autómatas tiene tanto que ver con la metafísica como que la única explicación que en este relato se le da a un maravilloso autómata, llamado El Turco, que habla y se mueve como un humano, es que algún espíritu poderoso se sirve de su mecanismo como de un organismo. En el fondo, de lo que Hoffmann siente terror es de los cuerpos sin espíritu, de la respuesta a esa pregunta que la mayoría de las personas nos hemos hecho alguna vez: ¿Somos cuerpos sin alma? O como diría Hoffmann: ¿somos algo más que autómatas? Por eso su angustia no tiene más remedio –todos nosotros tenemos esa tentación- de vincular la música con el espíritu. De hecho, Hoffmann llega a establecer la identidad de la música con la existencia no sólo del hombre sino de la Naturaleza, donde la música se esconde, dice en este mismo relato, como un secreto: “Únicamente cuando el espíritu obra en toda su pureza física, o sea en sueños, se rompe el hechizo, y entonces hasta podemos escuchar (…) esos sonidos de la Naturaleza y hasta percibimos cómo se engendran en el aire y luego flotan ante nosotros y se difunden y resuenan”. (Estas ideas de Hoffmann me recuerdan la única vez que yo mismo soñé con una melodía y logré evocarla al despertarme y escribirla en una partitura: el sueño me daba el título de la música: “la canción de los seres perdidos”. Lo curioso es que la guardé muy a la vista y, cuando quise volver a ella, nunca pude encontrarla.) Hoffmann sugiere que al despertarnos lo que también perdemos es la libertad del espíritu. Por eso los autómatas nunca duermen y, por eso, los protagonistas humanos de Hoffmann llegan a obsesionarse con instrumentos que puedan arrancarle también en la vigilia a la Naturaleza, es decir, a la realidad la música que guarda. Vuelve a hablar el protagonista de Los autómatas: “Las arpas del viento consisten en gruesos alambres tendidos en extensos espacios, que se ponen a vibrar en contacto con el aire, resonando poderosamente (…) Penetrando en los sagrados misterios de la Naturaleza, podremos llegar a percibir y ver a la luz del día las cosas que hemos presentido”. De noche, se entiende. Sin embargo, el párrafo maravilloso que relaciona la tragedia de los límites del conocimiento humano, que son los límites de la carne, con un sentido espiritual, musical y oculto, está en otro relato titulado El Sanctus: “Siento como si la naturaleza estuviese en torno nuestro como un clavicordio, cuyas cuerdas rozásemos, creyéndonos que los acordes y los tonos los habíamos producido voluntariamente, y muchas veces, si somos heridos mortalmente, ignoramos que el tono inarmónico es el que nos ha producido la herida.
– Eso es muy oscuro –respondió el director de orquesta”.
Desde luego que lo es. Eso es lo que da miedo, un miedo que no quiso amortiguar un músico de operetas llamado Offenbach, especialista en el género cómico, que hizo de Los cuentos de Hoffmann su última ópera justo antes de morir en 1880. En esta ópera, tan repleta de alegría musical como de pesimismo argumental, hace tres versiones de los cuentos con el propio Hoffmann como protagonista. El libreto de Barbier y Carré termina con una historia que en el espectador logra fabricar la ilusión de que realidad y ficción son una misma cosa, ni más ni menos en una ópera, el arte más artificioso. La música vive en el espíritu de la joven y bella Antonia, pero su cuerpo padece una extraña enfermedad, por la que Antonia, que es una cantante inaudita, morirá si no guarda silencio. Ella lucha contra su propio espíritu, sólo porque en él habita otra fuerza similar: su amor por Hoffmann. Sin embargo, el espíritu se su madre muerta, invocada por el malvado Miracle, se le aparece para instarla a cantar. Antonia muere por culpa de la música y Hoffmann termina en una taberna refugiado en el alcohol.
Allí es donde lo vamos a dejar de un momento a otro, aunque primero va a alzar el brazo par señalar hacia la puerta, por donde entra Niccolo Paganini, contemporáneo suyo, aquel fascinante compositor y violinista que quizá inspiró a Hoffmann el relato El violín de Cremona, donde narra cómo otro violinista llamado Crespel, cuya obsesión más poderosa era su violín, había llegado a la locura de encerrar dentro de su instrumento el alma de una diva a la que amaba y el alma purísima de su propia hija, Antonia (la misma en que está basado el final de la ópera de Offenbach), con el fin de tocar la música más hermosa imaginable. Lo más siniestro de esta historia es cómo el violinista utiliza la fuerza del bien que ha recibido, amor en ambos casos, para invertirlo en la megalomanía de su música.
Paganini, muerto en 1842, había arrancado de su violín sus máximas posibilidades expresivas, tantas que en torno a él se forjó la leyenda de que había vendido su alma al diablo, rumores a los que acaso contribuía una mirada especialmente intensa y retadora, cierta avaricia y algunos otros pecados capitales que solemos imaginar en las personas de éxito.
Las raras virtudes de este instrumento de nombre modesto y agudo, el violín, han creado a su alrededor la fantasía del diablo, quizá porque es más difícil imaginarse a un diablillo tocando malignamente un contrabajo. Giusepe Tartini, también compositor y violinista virtuoso, padeció un siglo antes la misma leyenda que Paganini. La teósofa rusa muerta hace 112 años, la teósofa Helena Petrovna Blavatsky, nos la cuenta de esta manera: “Después de haber luchado en vano a fin de hallar inspiración para la sonata que estaba componiendo, el maestro quedó profundamente dormido. Preocupado como estaba con su tema, Tartini soñó que continuaba su trabajo de la vigilia tan estérilmente que, desesperado, invocó al diablo, quien, apareciéndosele, le propuso la más abundante inspiración a cambio de su alma. Hecho el trato, el maestro escuchó al instante un violín maravilloso que ejecutaba la sonata más asombrosa que podía oírse, sobre todo en las frases finales, que no parecían, en efecto cosa de este mundo…. Tartini despertó sobresaltado, pero, con la inexplicable inspiración en el sueño recibida, lleno de ardor, tomó su instrumento, y al punto quedó compuesta la obra que desde entonces se llamó La sonata del diablo”. Aquí, Hoffmann, en su taberna, vuelve a levantar el brazo: ¿no había dicho él que el espíritu es en el sueño cuando se encuentra con la música verdadera?
La propia madame Blavatsky, que aunque escribió extensos libros, no se dedicó a los relatos de ficción, no quiso dejar de escribir uno, titulado El alma de un violín, en el que sublima esta tradición de violinistas demonizados a través de la historia del joven Franz Stenio, que vivía en una aldea del centro de Europa;, mientras tocaban las campanas de la iglesia para llamar a los fieles a la misa dominical, él interpretaba las notas macabras de la danza de las brujas contraponiendo a la música de Dios la música del réprobo. Esta supuesta danza, por cierto, no es otra que la de la famosas asambleas de brujas y aquelarres que se celebraban en noches señaladas como la de Walpurgis en la montaña alemana del Blocksberg o como la de San Juan en una montaña pelada cercana a Kiev, que inspiró en 1867 a un músico llamado Modesto Mussorgski la partitura de su Noche en el Monte Pelado, la más famosa de las piezas de música fantástica; grotesca, danzante, furiosa y tan mágica y divertida como debe de ser un aquelarre.
La evolución del violinista Franz Stenio compendia muy bien las diferentes vinculaciones de la música con la literatura fantástica. Después de desafiar las campanas cristianas, Stenio comienza a vagar por los bosques de Europa buscando, como quería Hoffmann, la música de la Naturaleza, (es cita) “reduciéndolo todo a armonías como el alquimista lo reduce todo a oro (…). Su violín parecía animar con fuerzas de sagrada magia a los mismos árboles, a las peñas, a los musgos, a todo cuanto, como un nuevo Orfeo, le rodeaba embelesado”. Es en este momento, cuando se encuentra con el viejo profesor de violín Samuel Klaus, que, asombrado del extraordinario talento de Stenio, le apadrina con su arte y con su afecto. Entonces el joven comete su primer gran error, un error que consiste menos en obrar que en desear, en sentir:(es cita) “Contento(…) con el aplauso de los dioses moradores de su volcánica fantasía, quería además el aplauso de los hombres mortales”. Este deseo se va transformando en una poderosa ansia de éxito, en un ambición que le conducirá a la ruina moral y al horror de los mecanismos de lo que el catolicismo dio en llamar pecados de obra. París, capital de la Europa de entonces y capital por tanto de todos los conflictos mundanos, es la ciudad a donde llegan el viejo profesor y Franz Stenio después de una gira exitosa por otras ciudades europeas, que han quedado asombradas del genio del violinista. París, sin embargo, acaba de conocer la música de Paganini, de quien se dice que “la magia de su arco permitíale al gran artista determinar la voluntad de los más aparatosos ataques histéricos en las mujeres y despertar entre los hombres fuertes el más loco frenesí”. Todo lo cual se debía, según se murmuraba, a que “las cuerdas de su violín no eran como las de las demás instrumentos, sino que estaban torcidas con verdaderos intestinos humanos, extraídos por su hechicería con arreglo a los cánones más horribles de la necromancia”. Muerto de envidia, incapaz de superarle, el joven Stenio jura no volver a tocar el violín hasta no montarlo con cuerdas humanas, y lo que es peor, después de saber por boca de su maestro Klaus que “los meros intestinos humanos no bastan por sí para el logro de nuestro intento, sino que tienen que haber sido arrancados a alguien que le haya querido a uno con afecto desinteresado y santo”. ¿Cuántos músicos, escritores y otras personas de bien han sacrificado su propia alma y la de sus seres queridos por una limosna mayor de la gloria? El relato de Blavatsky puede servir de modelo a muchos más. La envidia por el insuperable arte y éxito de Paganini, junto con el conocimiento de que la solución estriba en destripar a su viejo maestro, provoca en Franz Stenio una locura feroz y una fiebre mortal que le lleva al lecho de muerte. Allí el profesor Klaus, entregado a salvar la vida de su alumno, le escucha delirar sobre sus deseos ocultos de tumbarle en la sala de operaciones de un taxidermista. La reacciones de Klaus fueron tres:
– La primera, dejar morir al chico para perder su cuerpo y salvar su alma. Klaus la rechazó.
-La segunda, apiadarse de la vida de su alumno, y poner todo su empeño en conseguirlo, cosa que logró en poco tiempo.
– La tercera, quitarse la vida después de escribir a su alumno una carta, de la que os leo unas líneas:
“Franz, hijo querido. Cuando leas ésta, tu viejo maestro, tu amigo, habrá hecho ya el mayor sacrificio que por el logro de tu ideal de fama y riqueza podía. El que tanto te amó, hele aquí frío e inerte. Ya sabes lo que te corresponde hacer… ¡Fuera necias preocupaciones! Yo, libre y espontáneamente, te he ofrendado mi cuerpo, en holocausto a tu fama futura, y realizarías la más negra de las ingratitudes si, por timidez o cobardía, hicieses inútil este sacrificio mío. Cuando tu amado violín se vea con sus cuerdas nuevas, y estas cuerdas sean una parte de mi propio, ser, aquél se verá ya investido del mismo secreto mágico del célebre Paganini. En ellas, en mis cuerdas encontrarás siempre que quieras los ecos de mi voz, mis gemidos, mis cantos de amor y bienvenida (….) hacia ti. (…) Entonces alcanzarás a comprender (…) cuán potentes son siempre las notas de todo amor desinteresado”. (Aquí acaba la cita). Después de leer la carta, Franz Stenio ahogó un sollozo y un remordimiento y obró con el cadáver de su maestro según necesitaba. Guardó el violín en su estuche, con sus cuerdas flamantes, y concertó un desafío con Paganini ante un auditorio repleto y expectante. La noche antes del duelo, Stenio no puede dormir. Cuando lo logra, el cadáver del viejo Klaus se le acerca a la cama y le cuenta que su alma está presa en las cuerdas de su violín, que ha hecho todo lo posible para liberarse de la mortaja de sus tripas, pero que, como no lo ha conseguido, le pide su ayuda. Al despertar de esta pesadilla, Stenio marcha al teatro, escucha la interpretación fabulosa que hace Paganini de la “danza de las brujas”, el entusiasmo del público, sube él mismo al escenario y comienza a tocar la misma “danza”. Nos lo cuenta Blavatsky: “Al avanzar las notas del preludio, una extraña reacción se operó en el público. Sí, aquella hábil factura musical era la misma que la de Paganini (…) pero era algo más también (…)Las cuerdas aquellas, pisadas por los largos y enérgicos dedos del joven Stenio, vibraban, temblaban sobrehumanas, cual los intestinos aún palpitantes de la víctima bajo el escalpelo del disector, gimiendo en extraña melodía como el lamento angélico de un niño moribundo (…) Los sonidos parecían colorearse y tomar formas tangibles (…) criaturas infernales, burlonas, proteicas (…) mientas que allá en las sombrías interioridades del escenario parecían estarse representando las mayores lubricidades, los más sabáticos y monstruosos himeneos (…) Todas las delicias del opio, todos los paraísos artificiales ensoñados en sus pipas por los más perturbados fantaseadores coránicos, con huríes seductoras en cuyos labios de fuego libasen a un tiempo la vida y la muerte (…). Mientras, en el público “las señoras chillaban y se desmayaba, los hombres rechinaban los dientes y crispaban las manos” (…). “Era ya indudable que las mágicas voces de mil brujas sonaban allí mismo en los ámbitos de la escena (…) Pero en (…) aquella satánica apoteosis del delirio, en mitad de una de las escalas cromáticas postreras (…) acaeció algo extraño (…). Los sonidos se habían hecho inconexos, contradictorios, inarmónicos, absurdos, mientras que del fondo de la caja sonora surgía la voz cascada y chillona del anciano Samuel Klaus, que, espeluznante y mortal, le decía: ¿Cumplí o no cumplí mi promesa, Franz, hijo, querido”. (Aquí acaba la cita). Entonces, las reacciones del público fueron dos:
– La primera, la burla, las risas, y la humillación de Stenio.
– La segunda, al comprobar que lo que sucedía en el escenario era más que un artificio, el horror y el pánico.
Vuelve a hablar Blavatsky:
“Las hermosas facciones juveniles de Franz Stenio cambiaron y envejecieron en un segundo (…) Los más sensitivos (…) vieron (…) la forma (…) del viejo maestro Samuel Klaus, gruñona y grotesca, con el vientre sangrando y los intestinos tendidos sobre la caja del violín, mientras con frenético movimiento, ya de un condenado eterno, Franz rascaba y rascaba con su arco sobre aquellas cuerdas humanas (…)”.
El relato termina con la muerte de Stenio, ahogado por las cuerdas vengadoras, es decir, por el símbolo material que unía la música, la ambición (con asesinato incluido) y el amor (del maestro). Y el colofón lo pone una ironía muy propia de una ocultista como Blavatsky: Paganini, que ha presenciado admirado pero impertérrito el espectáculo, corre con las gastos del entierro y recoge hasta los últimos restos del destrozado violín.
Aunque he de pedir disculpas por las largas citas, merecía la pena traerlas aquí desde una edición ya difícil de encontrar, y resaltar así este relato poco conocido de la literatura fantástica, ejemplo perfecto de cómo la música es el motor del miedo y, lo que a mí más me lo produce, cómo el amor desinteresado en la vida se convierte en una feroz venganza desde la muerte.
Más conocido es el relato de Lovecraft que lleva por título La música de Erich Zann, y que otro autor podría haber precedido de una cita de Fray Luis de León para después hacer más terrible el mensaje de la historia:
“El are se serena
y se viste de hermosura y luz no usada,
Salinas, cuando suena
la música extremada
por vuestra sabia mano gobernada.
(…)
Traspasa el aire todo
hasta llegar a la más alta esfera,
y oye allí otro modo
de no perecedera
música, que es la fuente y la primera.”
Como era de esperar, Lovecraft logra evolucionar el género del terror también en lo que respecta a la figura del violinista diabólico y lo hace en este relato a través de tres estadios:
Para empezar, el narrador y testigo de esta historia nos describe a un violinista que nada tiene que ver con los atractivos Paganini o Franz Stenio; Erich Zann es anciano, mudo, pequeño y encorvado, calvo, con “una expresión entre grotesca y satírica”; no es un músico de éxito y tampoco parece ambicionarlo: nos cuenta el narrador “que por las noches tocaba en una orquestilla teatral”. Vive en la buhardilla de una casa vieja, donde también se hospedan otros inquilinos en pisos inferiores, entre ellos, el narrador que una noche oye la música desde lejos y se ve atraído por ella, lo mismo que le ocurre al protagonista del cuento de Herrera y Reissig. El narrador nos explica la razón de esa atracción: “ninguna de sus armonías tenía nada que ver con la música que había oído hasta entonces”. Esta característica es común a todos los relatos de este género, pero frente a los protagonistas que ansían el éxito o en todo caso no se esfuerzan en evitar a su auditorio, Erich Zann “no podía tocar para otros sus extraños acordes ni tampoco soportar que los oyeran”.
El narrador acaba accediendo a este extraño privilegio por la fuerza de la insistencia: pero entonces la música que toca Erich Zann no es la misma, el violinista disimula su arte. Sólo escondido, nos dice el narrador, “en el angosto rellano, al otro lado de la atrancada puerta (…) pude oír (…) sonidos que me embargaron con un indefinible temor, ese temor a algo impreciso y misterioso que se cierne sobre uno. No es que los sonidos fuesen espantosos (…) sino que sus vibraciones no guardaban parangón alguno con nada de este mundo, y a intervalos adquirían una calidad sinfónica que difícilmente podría imaginarme proviniese de un solo músico”. Esta calidad sinfónica de la que nos habla Lovecraft se asemeja a aquella música que los protagonistas de Hoffmann estaban empeñados en arrancar a la naturaleza y a los sueños. Pero con una diferencia importante: el misterio de esa música, en Hoffmann, proviene de la hermosura de una realidad oculta; en Lovecraft esa música viene también de una realidad oculta, pero provoca un terror indefinible a algo misterioso “que se cierne sobre uno”.
A partir de aquí, el narrador va haciendo descripciones de la música que son versiones de otros rasgos que ya hemos oído a lo largo de esta conferencia (por cierto, los propios rasgos de Erich Zann van tomando “un aspecto cada vez más demacrado y huraño”). Así nos lo asegura el testigo: “oí al chirriante violín dilatarse hasta producir una caótica babel de sonidos (…) que me habría hecho dudar de mi propio juicio (…). Cada vez más frenéticamente ascendía el lastimero y chirriante alarido de aquel desesperado violín. El solista emitía unos ruidos extraños al respirar y se contorsionaba cual si fuese un mono, sin dejar de mirar temerosamente a la ventana con la cortina echada. En aquellos frenéticos acordes me parecía oír una nota más estridente y prolongada que no procedía del violín (…) que venía de algún lugar en dirección oeste”.
Es en estas alusiones a algo que hay más allá de la ventana echada, de la habitación del músico, donde se encuentra el mayor logro de Lovecraft y el sentido profundo del terror que puede albergar este relato. El narrador de esta historia, que ha conseguido entrar en la habitación de Erich Zann, se percata de que la música terrible del violinista no proviene de su sola inspiración: Erich Zann, como también lo hacía Salinas, el músico del poema de Fray Luis de León, toca acompañando algo que hay más allá de la ventana, una realidad más alta y más poderosa, “una no perecedera música”, como decía Fray Luis. El narrador nos cuenta así el momento en que por fin se atreve a mirar por la ventana: “no vi una ciudad debajo de mí”, como esperaba, “sino únicamente la oscuridad del espacio sin límites, un espacio inimaginable lleno de música y movimiento”. Sin embargo, en lugar de de contemplar la armonía de las esferas pitagóricas, el personaje de Lovecraft contempla “el caos y el pandemonium más absoluto”. La desarmonía terrible y maligna del universo es la clave de nuestra existencia.
Habrá que dejar para otra ocasión el uso que Lovecraft hace del sonido en muchos de sus relatos para conseguir en el lector la sensación de terror o de simple misterio. Hay un terror de otro orden, una escrupulosa degradación de la música como aquel arte más espiritual del que hablaban los románticos que se corresponde con la degradación absoluta de la sociedad humana, en un estupendo relato escrito por Kafka sólo tres años más tarde de que Lovecraft escribiera La música de Erich Zann.
Kafka escribió Josefina la cantora o el pueblo de los ratones en 1924, cuando comenzó a sentir los síntomas de la enfermedad que le empujaría a la muerte ese mismo año. Es entonces cuando Kafka quiere contarnos sus impresiones sobre el arte más espiritual. Al principio del relato, no sabemos muy bien quién es esta diva Josefina ni quién el narrador que desmenuza los pormenores de su personalidad y de su fama. Poco a poco, a través de esa transgresión continua encadenada lógicamente, trabada e inquietantemente explicada a través de la razón, tan propia del arte de Kafka, vamos comprendiendo, ayudados también por el título, que Josefina no es más que un roedor, que el público que la aclama y que muere por ella no son más que roedores atemorizados en el momento de su muerte, y que su bellísimo canto no es más que un chillido. Lo que asusta en esa degradación es cómo entre nosotros “se afirma esa ninguna voz, esa ninguna destreza”, un “nosotros” que el lector sabe que toca, en última instancia, lo peor de la sociedad del siglo XX en la que Kafka está a punto de morir. “Nosotros”, dice el narrador en el que nosotros no podemos ver un ratón, “nosotros no tenemos escuelas, y de nuestro pueblo, a cortísimos intervalos, manan bandadas incontables de niños, siseando o pipiando hasta que pueden chillar; revolcándose o rodando bajo la presión del montón, hasta que pueden andar solos; arrollando torpemente con su masa todo lo que encuentran hasta que pueden ver”. ¿Este es el pueblo que ya somos, se pregunta el lector, el que seremos en los tiempos venideros? Una vez, en otros pueblos, sabemos que existió la música. En el pueblo de los ratones, escribe Kafka, la voz es como sigue. “Bisbisando en confianza, muchas veces con ronquera, a fuerza de chillidos por mortecinos que sean, puesto que así es la lengua de nuestro pueblo, sólo que muchos chillan toda la vida y ni siquiera lo advierten”. No podemos dejar de identificar el siglo XX con la voz del narrador: “Somos demasiado viejos para la música”, dice, “su agitación, su vuelo no convienen a nuestra pesadez. Cansados, la rechazamos con el gesto: nos hemos reducido a chillar. Nos bastan unos pocos chillidos, de tiempo en tiempo”. ¿Qué ha ocurrido entre la visión de la música que tenía Hoffmann a esta de Kafka? y, sobre todo, ¿qué ha ocurrido entre el mito de Orfeo y el mito de Josefina la cantora? “Es verdad” –nos dice el narrador- “que muchas veces el enemigo dispersó nuestras reuniones, matando a muchos de los nuestros, y que Josefina, la culpable de todo –tal vez atrajo al enemigo con su chillar- se reservó siempre el lugar más seguro y desapareció la primera, con la complicidad de sus partidarios. Todos lo sabemos, y sin embargo, nos apresuramos a rodearla cada vez que vuelve a cantar”.
El amor y la belleza de los cantos de Orfeo eran capaces de abrir las puertas del infierno y calmar la ansiedad de la muerte. Los chillidos y la moral interesada de Josefina y sus partidarios atraen al enemigo y, con él, a la muerte. “Todos lo sabemos, y sin embargo, nos apresuramos a rodearla cada vez que vuelve a cantar”. Lo que realmente asusta es que esto pueda ser un simple retrato de nuestra sociedad.
En ella surgió el cine, el cine de terror y sus bandas sonoras, entre las que músicos como Bernard consiguen estremecer el oído, ya apagadas las imágenes. En ella surgió una música, para algunos, comparada con la clásica, no sólo más pobre en su arte, sino llena de “ruido” y “chillidos”, que, en relación con el terror, habría culminado en ciertos grupos de ultra-rock cuyas letras, ya directas ya a través de la inversión de lectura de un reproductor, transmitían conocimientos satánicos. Ni unas ni otras son objetos de mis palabras de esta noche, ni del salón de baile de los Duques de Santoña. Uniéndolas ambas, Lou Reed ha incluido en un reciente y estupendo disco dedicado a Edgar Allan Poe una lectura de su poema The raven por parte de Willen Dafoe, que sabe arrancar a sus versos la grandeza de su sonoridad y de su hipnótico never more. Poe, que compuso este melancólico y terrorífico poema como resultado de su deseo para lograr la belleza y que definió la poesía “como la creación rítmica de belleza”, hizo del ritmo, concretamente de ese ritmo llamado latido , el tema de uno de sus relatos más famosos, El corazón delator. Hay dos cimas musicales en este relato: la primera, de noche, cuando el asesino está asomado a la puerta del viejo al que se propone matar y el corazón de éste, alertado, comienza a latir con tal fuerza, que el asesino, capaz de oír “todo lo que puede oírse en la tierra y en el cielo”, no puede hacer otra cosa que precipitarse sobre su víctima. La segunda cima musical ocurre de día, ante los policías que preguntan al protagonista por la desaparición del viejo. El asesino, que al principio del relato dice tener “el oído más agudo de todos”, capaz de oír también lo que puede oírse “en el infierno”, empieza a escuchar ese “resonar apagado y presuroso…, un sonido combo el que podría hacer un reloj envuelto en un algodón”. Ese sonido, que los demás no pueden escuchar, corresponde al corazón del viejo asesinado tanto como a la enfermedad y al remordimiento del cerebro del asesino, igual que en el experimento de Dartmouth, el cortex de cada uno de los músicos reaccionó de manera diferente ante la misma melodía.
Latidos y música, corazones y conciencia. Estas son algunas de las historias que nos han contado. En cuanto a la nuestra, todos albergamos en algún lugar de nuestro cortex un corazón delator que ha unido una melodía, un sonido, un ruido, o un recuerdo a nuestro miedo.