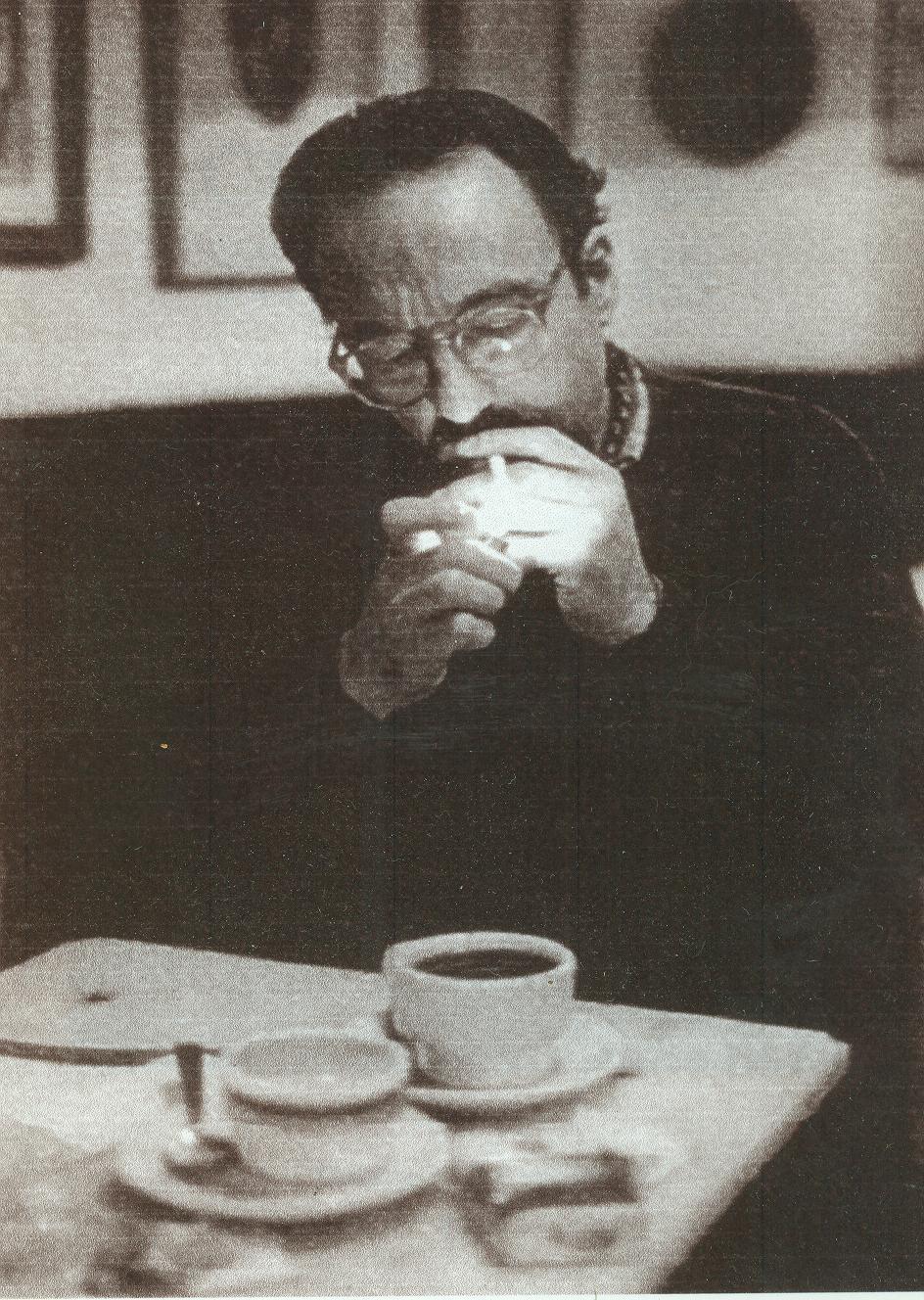Un don muy concreto: el de convertir por primera vez en materia algo que estaba ausente, y cuya forma de presencia, repentina, emana fielmente de su impulso invisible.
Algo que estaba ausente o perdido desde el origen, algo que permanecía en los resquicios de lo evidente o al otro lado de la membrana de las apariencias.
Algo que destellaba en la calle o en el confín de nuestro universo inconsciente o en el ojo del pájaro que se posa en nuestra ventana. Algo que echa a volar delante de nuestras narices todos los días y que el poeta sabe pescar al vuelo.
Pescar al vuelo. Pescar en el silencio. Pescar en el conocimiento inesperado del ser (que es uno y es otro y es el mismo ser multiplicado en una diversidad inagotable).
Y ser pescado también. El poeta es pescado por el poema. El poema obliga al poeta a escribirlo. Lo sienta, lo despierta, lo sacude. El poeta solo se sacude el picor del poema al escribirlo.
El poeta escribe novelas, compone música, pinta cuadros, fotografía, esculpe. No hay límite de géneros para el poeta. Solo cumple una condición: trae lo que no parecía existir antes de convertirlo en arte, y lo hace de tal manera que el resultado final no podía ser de otra forma. De hecho, esa forma es idéntica a la energía donde se depositaba aquel significado que esperaba ser descubierto.
Emoción o conciencia. Cada poema es un pequeño despertar para el poeta y para el lector de ese poema en concreto.
El poema de palabras es un ser de la cabeza a los pies. Tiene rasgos únicos, personalidad, independencia, corazón, pensamiento, conciencia y alma. Le gusta (y es) una música determinada. Habla lo justo para morir en el intento de expresarse hasta el límite. Y, a la vez, sabe callar. Siempre se calla algo.
Gracias a ese silencio, surge un poema en cualquier otro lugar.