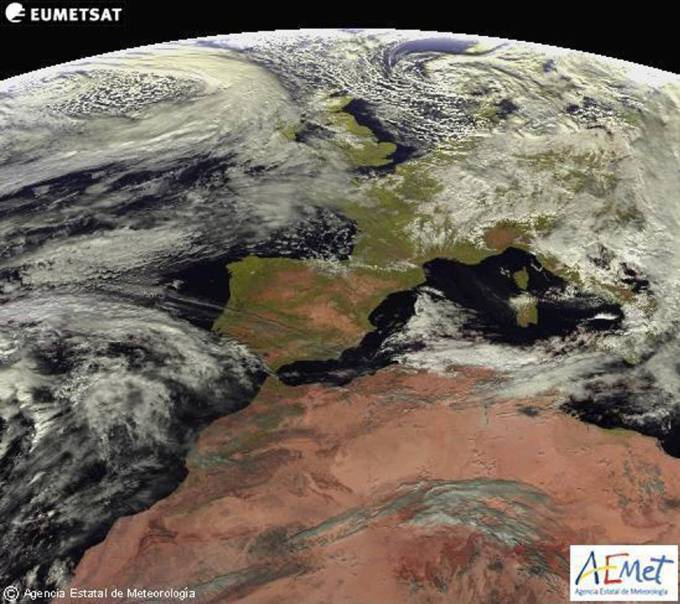
Artículo de opinión escrito por Ernesto Pérez Zúñiga y publicado el 2 de diciembre de 2017 en Tribuna de El País.
Nos hemos olvidado del otro. La crisis catalana es una demostración más de cómo gran parte de la civilización occidental solo se mira a sí misma. Los problemas nacionalistas en Europa hoy son una enfermedad del ombligo, y ver a tanta gente desgañitándose en la calle y en las redes por un problema tan pequeño produce un ácido sonrojo. A veces da vergüenza pertenecer a esta zona del mundo, contra cuyos muros y en cuyos mares mueren tantas personas del Sur. Vienen con su identidad, lengua y cultura, porque necesitan de la nuestra (la sociedad opulenta y democrática) para tratar de desarrollar, con un esfuerzo ingente, lo que aquí asumimos como normal: tener un oficio, lavarse con agua caliente, comer tres veces al día. Ellos, los que aguardan junto a la Valla de Melilla, comen lo que encuentran en la basura. Y, si han conseguido pasar, venden también lo que encuentran en la basura.
Los vemos a menudo en los mercadillos que improvisan en la calle o en un parque. Extienden un revoltillo de objetos sobre una sábana -lo que nosotros hemos desechado- y los truecan por un euro para poder pagar los cuartuchos donde duermen. Caras escuchimizadas, cuerpos que cojean, vestidos con retales, hombres y mujeres de cualquier edad que parece la misma. Ancianos de treinta años o de sesenta. No deben cumplir muchos más en esta España que presume de tener un promedio de edad de ochenta y cinco. Son los invisibles. Salvo para la policía que los persigue. Entonces, agarran la sábana por los extremos, envuelven la mercancía y corren despavoridos. Son los invisibles (nosotros, al parecer, solo vemos esteladas) pero ellos nos miran. Uno que, al huir, casi choca contra un perro en el parque, cuando ve que el animal se asusta, se disculpa: “Tiene miedo, igual que nosotros”. Este inmigrante, cuyos problemas son mucho mayores que los de un perro doméstico, es, sin embargo, capaz de solidarizarse con su temor. Al contrario, nosotros los hemos dotado a él del don de la inexistencia.
Como en un cuento de terror, lo hemos expulsado de la realidad. Los excluidos no tienen derecho a existir, porque nuestra existencia está sobredimensionada por el egoísmo y la voracidad. Occidente es Gargantúa. Byung-Chul Han, en su último libro, La expulsión de lo distinto, explica cómo los fenómenos del terrorismo y del nacionalismo son reacciones de lo particular contra la sociedad global. Pero esta reacción, que pretende ser revolucionaria, se fundamenta, reforzándolos, en idénticos valores: la negación del otro (el excluido), la exageración del yo, la fraternidad con los iguales, la insolidaridad con los ajenos. Es comprensible el enfado de históricos de la izquierda como Francisco Frutos y de algunos presos políticos del franquismo. La libertad y la prosperidad son derechos urgentes para aquellos que no los tienen. Y la histeria por reivindicar lo que ya se posee sobradamente, para convertirlo en un bastión aún mayor (o derribarlo), resulta asombroso para aquellos que, fuera y dentro de nuestro ombligo, corren tras nuestra migajas. Pongamos las fichas en un tablero del tamaño que le corresponde. Quizá entonces sea más fácil que se entiendan entre ellas.