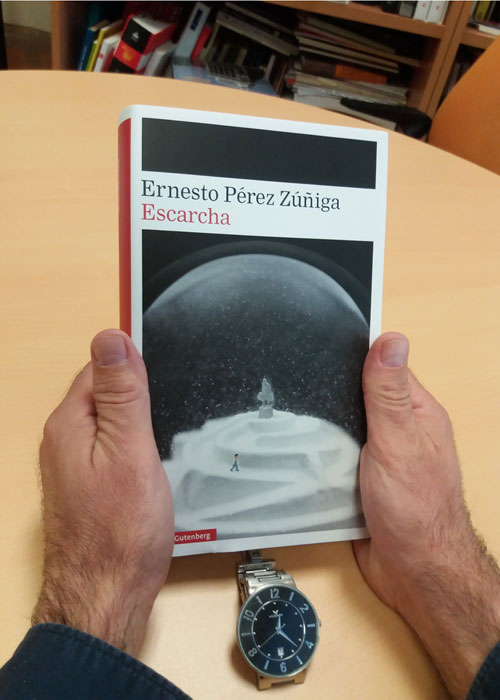Escrito por Guillermo Busutil y publicado originalmente en La opinión de Málaga.
Lo conocí de niño. Tenía un tercer ojo en forma de verruga en la frente, y seguro que ya guardaba un tesoro sobre el que escribir un día una maravillosa novela sobre Granada, la forja entre la imaginación y la experiencia, y los amores con los que cada uno se convierte en un ensayo del deseo. No se llamaba todavía Monte, e ignoraba yo que le fascinase el río de Oro -al igual que a mí, nazarí del barrio que se derrama en sus aguas de lágrimas de Aynadamar- y también sus pasadizos que conducen clandestinamente al corazón de la Alhambra. Tardé años en descubrir que aquel escritor maestro en esgrima literaria de Tartini, y en la música con la que sucede toda la magia en el lenguaje narrativo y sus posibilidades de encantamiento, el mismo que acariciaba la culata de su revólver frente a la pantalla del oeste a cuyos desiertos lo llevaba su padre, el que un día cruzó la frontera como su abuelo para salvarle el amor a un amigo del que conoció la bala de su muerte, era el pequeño Ernesto. El hijo del hombre con el que en mi juventud brindaba por la literatura, la vida y las mujeres, y que ahora escribe novelas por las que montar a caballo con la dignidad erguida; en las que ser un argonauta en los goces de un hammam; el rebelde eterno de cualquier república cuya única bandera sea la libertad, la lealtad y las estrellas con nombres árabes.