Por Ernesto Perez Zúñiga
Publicado originariamente en Zenda
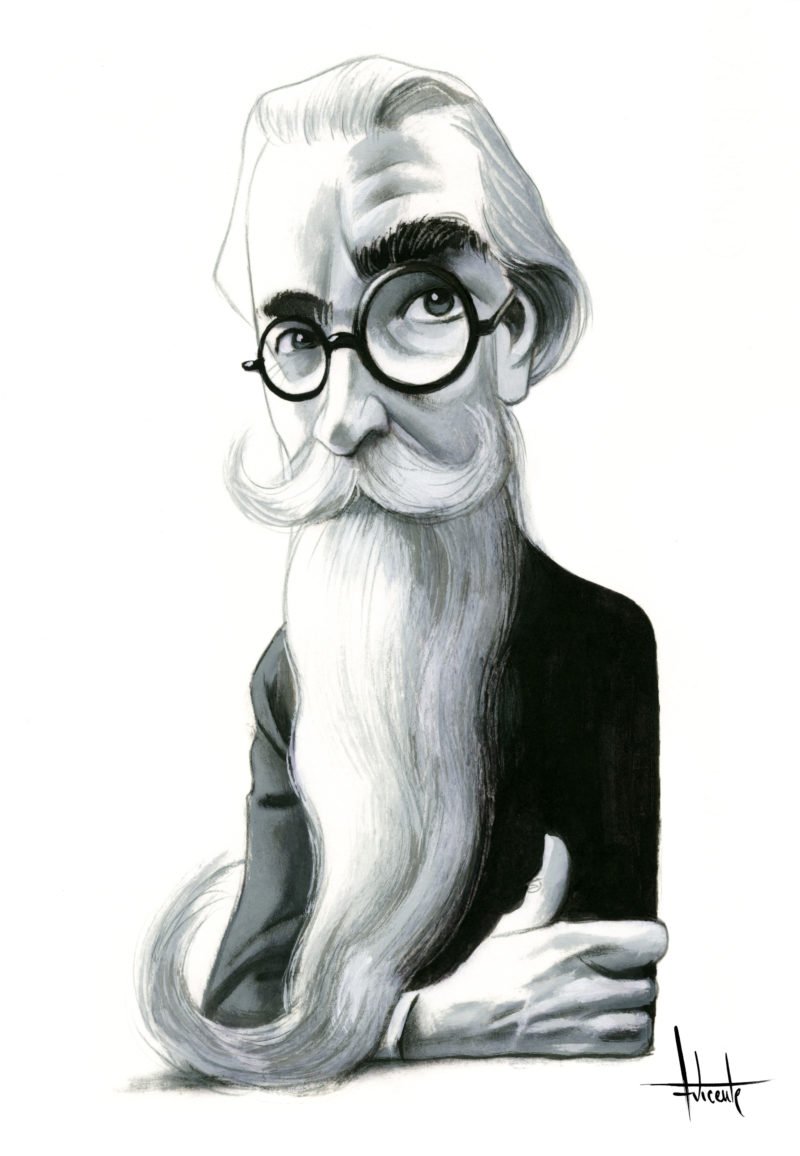
Leer el teatro de Valle Inclán, una obra tras otra, contemplando la evolución de uno de los mejores autores de la literatura universal, supone el disfrute paulatino de un personalísimo mundo de imaginación y lenguaje, una constatación continua de la alegría de ser lector.
Se trata del volumen cuatro que la Biblioteca Castro dedica a sus Obras completas, en este caso el primero de los dos que concentran su producción teatral: la escrita entre 1899 y 1914, es decir, entre Cenizas y La cabeza del dragón, incluyendo la trilogía de Las comedias bárbaras (una de ellas, de 1923). Para un volumen posterior queda el teatro concebido por Valle-Inclán entre 1915 y 1936, año de su muerte y el de una España en tenguerengue que Valle comprendió de una manera única en sus esperpentos.
Salvo Las comedias bárbaras, el resto de las obras recogidas en este volumen son piezas poco frecuentadas, y no recuerdo otra edición más adecuada para leerlas. Aparte de la calidad material del libro (encuadernado en tela azul, guardas estampadas con un árbol blanco que se repite oníricamente, páginas tersas e impresas con márgenes suficientes y un tamaño de letra estupendo), la edición al cuidado de Margarita Santos Zas contiene una amplia introducción donde se sintetizan ejemplarmente las últimas investigaciones sobre la obra de Valle-Inclán y la difícil historia de sus representaciones, con jugosos testimonios de sus contemporáneos y del propio Valle, que proporcionan una clara idea de lo que se propuso el autor desde el principio: renovar no solo el teatro, sino la literatura española del momento, cosa que consiguió con creces, porque sigue siendo válida para el futuro. Después de esta introducción, rigurosa y llena de claves, las obras se suceden sin más notas que distraigan de la lectura.
Al modo de un lejanísimo precedente, La celestina, el teatro de Valle-Inclán está escrito para ser leído tanto o más que para ser representando. Resulta patente, de principio a fin, en cada obra: en la maestría de los diálogos, en la libertad con que los personajes se mueven en distintos espacios, en la esmerada forma de cada acotación y didascalia, las cuales, a menudo, se pueden leer como piezas exentas. No es tanto una orfebrería como una exactitud: la conjunción de lo que debía ser escrito y la manera perfecta en la que se escribió, hallando algo que no se había escrito nunca.
Hay en estas obras de Valle-Inclán una ambición shakesperiana de traer al español lo que el inglés hizo en su tiempo -en la tragedia y en la comedia, aunque integrando ambas-, ya reposado durante siglos en la barrica de un ideal clásico, fermentado de nuevo con el romanticismo y el simbolismo y, finalmente, por la libérrima atención de Valle sobre el presente, su cuestionamiento continuo del arte y la conexión con su propio universo mítico.
Los asuntos en Valle se repiten, se amplían, se reinventan al modo en que las tragedias griegas planteaban distintas perspectivas de la historia de Edipo o Medea. Eurípides, Sófocles, Esquilo inspiran a un solo Valle que va formulando un diálogo fructífero con sus propios personajes y arquetipos. Así, la primera de sus obras, Cenizas, se rescribe y actualiza en El yermo de las almas, potenciando la psicología de los personajes y el conflicto dramático. El tema central de ambas es de una gran modernidad en su época: el conflicto de una mujer que ha decidido amar libremente frente al escándalo de su sociedad. Y este asunto, el de la infidelidad en los amores entendidos desiguales o perversos, recorrerá gran parte de los obras de este periodo: Las comedias bárbaras, desde luego, y antes El marqués de Bradomín.
El marqués de Bradomín es una lograda síntesis del ciclo de las Sonatas. De hecho, para los que las hemos leído a menudo, esta pieza teatral es una suerte de novela que se desnuda, que se esencia, pero dejando intacto el universo desplegado por extenso en la estructura narrativa. El marqués de Bradomín está de pie, en el escenario, y lo oímos hablar por primera vez de perfil, de manera distinta a la prosa envolvente en primera persona de las Sonatas. Hace Valle aquí un ejercicio de distanciamiento respecto a su personaje predilecto, que pasa de la intimidad de las confesiones galantes a la acción escénica:
“Toda mi doctrina está en una sola frase”, afirma. “¡Viva la bagatela! Para mí la mayor conquista de la humanidad es haber aprendido a sonreír”.
El conflicto entre la realización del amor prohibido y la imposibilidad de su vivencia plena en el laberinto de los días, se va desarrollando, en esta obra de teatro, en un ambiente menos idealizado y más telúrico que el de las Sonatas.Los palacios son los mismos, las tierras las mismas. Pero es como si las Sonatasse hubieran ya metido en el territorio mítico y cruel de Las comedias bárbaras. Y de hecho aquí aparecen ya algunos personajes que luego seguirán recorriendo Las comedias: sirvientas brujeriles, ciegos, lazarillos, pobres mendicantes, invisibles para tantos autores pero a los que Valle Inclán reivindica a partir de ahora, como más adelante hará con Max Estrella. No solo para que los veamos por primera vez, no solo para que entendamos lo lejos que están de nuestra abundancia, sino para que percibamos su doble función profética y de conciencia moral, a modo de aquellos coros de las tragedias griegas; desdichados y pícaros que están más cerca del saber que los atribulados personajes a los que piden limosna.
Cronológicamente, después de las Sonatas, el siguiente gran hito en la obra completa de Valle-Inclán llega con Las comedias bárbaras. Para empezar, no existe una trilogía teatral de tamaña altura en lengua española, que yo conozca, y, aunque entre las tres cuentan la terrible historia de los Montenegro, cada una tiene entidad en sí misma, poderosa, inconfundible, piezas que encajan una tras otra y que, en conjunto, alcanzan la trascendencia de Macbeth o El rey Lear. “He hecho teatro tomando por modelo a Shakespeare”, afirmó Valle en una entrevista de 1927. Casi un siglo después, podemos afirmar que el modelo está logrado en el lenguaje, en el conflicto interno de los personajes, en la plenitud estética y dramática de cada escena, en la dialéctica permanente entre virtud y barbarie. Pero Valle-Inclán es otro, su mundo es propio. No me refiero solamente al universo de la Galicia rural, medio mágica y hambrienta, cimarrona de violencia y saber, arcaica e impura, telúrica, vocinglera, secreta, soberbia y perdida; sino a que Valle apunta constantemente a una dimensión torturada del alma humana. Al modo de Hamlet, sí, pero con los pies hundidos en el barro de la existencia. Los palacios son pobres. Los pobres son canes. Los canes son sombras. Las sombras son un susurro inaudible pero constante sobre el acontecer humano.
Valle-Inclán, en Las comedias bárbaras, es nuestro Shakespeare, solo que su saber ha pasado por la revolución industrial, la bohemia, el ocultismo, el maquinismo, el debate entre el ser urbano y el ser rural, tres siglos de duda, ansia y modernidad. Hay un desgarro inconsolable en el protagonista central de la trilogía, Juan Manuel Montenegro, entre la necesidad de perpetuar las virtudes recibidas, el ejercicio salvaje de los instintos, y la aspiración a una trascendencia tan ciega que a veces es diabólica y otras es divina. Batalla, por tanto, entre inteligencia, emoción y espíritu. Sus hijos son lobos: interés feroz por la materia. Su sobrina y barragana se debate en una lucha entre la sumisión y la honestidad. Su esposa, entre la independencia y el perdón. Los sirvientes, entre la lealtad y el hambre. Los ciegos, mancos, tullidos, leprosos, mendigos, niños o adultos, tienen algo de luciérnaga: puntos brillantes en el barro de los caminos, a veces lumbre maliciosa, otras luz evangélica. El tríptico de Las comedias es trepidante. “Bárbaro”, según la definición de Rubén Darío: “una mentalidad medieval, ásperamente expresiva, invasora y gótica, popular en el fondo del corazón del pueblo, feudal, caballeresca, mística, pagana, en lo mucho que de paganismo tiene la Edad Media; el sentido de la fatalidad que había en tiempos de pestes extrañas y fulminantes que supiera comprender un Edgar Poe.”
Difíciles de definir, y aún más de recluir en este texto, Las comedias bárbaras hay que leerlas. A mi juicio componen la mejor construcción en lengua española de un mundo mítico de ficción y de acción, por encima de Cien años de soledad en lenguaje y en síntesis y en integración de la visión cómica en la trágica, esto es, en la comprensión de la naturaleza humana. Hay que elogiar de esta edición haber recogido Cara de plata, escrita mucho más tarde, para abrir la trilogía, de manera que el orden de la ficción se antepone al de la producción. A pesar de que Cara de plata se escribió según la estética deformadora de los esperpentos, encaja perfectamente como puerta principal de la historia, y evidencia que la obra de Valle Inclán es un continuo en transformación, más que una ruptura entre secuencias.
El Embrujado, también incluido en este volumen, pertenece al mismo mundo de Las comedias, en una historia paralela que exhibe gran parte de sus aciertos. Cuento de abril, Voces de gesta y La marquesa Rosalinda, escritas en verso, son obras de una enorme ambición estética, emparentadas con el modernismo y el mito provenzal (la primera), con un arcaísmo mítico que se enfrenta a la contemporaneidad (la segunda), con la comedia del arte (la tercera) y, en fin, con la construcción de universos donde la armonía, la música y la palabra conforman una esfera independiente que rueda con bastante dificultad por nuestro mundo. Así lo quiso Valle en su enfrentamiento con él.
La cabeza del dragón, proyectado como cuento infantil a partir de conocimientos mágicos, es una fábula ingeniosa y golfa que, a modo de los cuentos populares, parodia el poder y ensalza la nobleza interior, aunque siempre con una ironía abierta al esperpento que está sin duda naciendo en la mente de su autor.
“Amén” es la última palabra de este volumen, la que exclaman los invitados -como nosotros- al banquete final. Amén, repito yo, antes de cerrar el libro. Así sea, así es, así será. Mientras exista el tiempo, leeremos a Valle-Inclán.